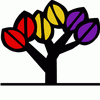Hijos
Mi primer hermano y yo, nacimos con diferencia de un a ño y poco, en los últimos años de la década del 50, en el barrio Buceo.
ño y poco, en los últimos años de la década del 50, en el barrio Buceo.
En esos años papá, que ya era periodista del periódico Justicia, participó de la fundación del diario El Popular, órgano escrito del Partido Comunista del Uruguay.
Desde ese momento, escribió sin parar, yendo de las fábricas a los frigoríficos. Hablando con los trabajadores en las obras o en los locales sindicales, poniendo en palabras impresas, sus esperanzas y las dificultades que sufrían. Todos hacían de todo un poco. Escribían las notas, corregían las impresiones y repartían el diario.
El “gallego Aurelio”, fotógrafo incansable, frecuente compañero de mi padre en la cobertura sindical, tocando el timbre de mi casa en la calle Cuñapirú, mientras mamá se quejaba por la hora, son memorias que se reiteran de mi infancia.
Aunque ella siempre creyó en la justeza de sus ideas, y cotidianamente vivía con sus alumnos, las injustas diferencias de posibilidades, siempre discutieron mis padres por las horas que destinaba él a una profesión, que ejercía con obsesión militante. Hasta que no veía salir el primer diario, sin una sola falta de ortografía, papá no volvía a casa.
Lo dos desempeñaron sus tareas con la pasión y confianza que merecía el sueño de muchos, de un futuro en construcción.
Durante los primeros años de escuela, recuerdo la primera oración infaltable en la clásica redacción : Mi familia. “Mamá es maestra y papá periodista”. Hasta ahora me conmueve escribirlo, evocando el orgullo que me provocaba en los años escolares. Lo que sí era difícil, dar la verdadera respuesta a la pregunta, con casi sólo dos opciones en esa época, sobre la preferencia política de mis padres. Cuando comprobé que mis compañeros se alteraban con la de “mi padre es comunista”, por un tiempo intenté contestaciones evasivas. Buenos amigos, que muchos hasta hoy lo son, no entendían como mi padre siendo bueno, había tomado una opción casi maléfica en su representación. El sentimiento de traición parental que me invadió, me afirmó en tratar de mantener respuestas contundentes, con reflexiones agregadas y hasta un resto de desafío, dirigida a niños que yo pensaba, estaban mal informados.
Basaba mis explicaciones, repitiendo lo que oía en casa. Tal vez más, en lo que veía, del actuar desprendido y desinteresado de mis viejos.
Mi infancia pasó entre padres que trabajaban, militaban y discutían, abuela, hermanos, muchos primos, y personas que ayudaban en nuestro cuidado. Íbamos a la escuela, dónde mamá trabajaba de maestra en esa época, y en la que antes, había sido alumna. Sus recreos, los amigos y las moreras del patio, es una de las primeras cosas que evoco, cuando pienso en mi niñez. Pero además, entre otras cosas, las tardes que pasamos con mamá y sus colegas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, para lograr la in entendible para nosotros, Ley de Equiparación. Jugábamos a patinar hasta cansarnos, en los resbaladizos pisos de mármol con otros niños, hijos de compañeras de mi madre, transformando la lucha gremial en juego, con un fin de paseo, calentando el invierno tomando café con leche, en el Bar Alcalá, frente a la Facultad de Medicina.
El recuerdo del “cuba sí, yanqui no” cantado desde los hombros de papá, en alguna manifestación, me generaba contradicciones a la hora de no incluir la bandera cubana con la otras de Latinoamérica, cuando estudiábamos la integración de la Organización de Estados Americanos, en quinto año de escuela. La gravedad de lo conflictos sociales uruguayos derivados de una creciente desigualdad de oportunidades, con gran prepotencia gubernamental, la viví con todo su peso. Pensaba con rabia y angustia, en el asesinato de un joven estudiante de Veterinaria, que como mis padres, sólo quería un mundo mejor. En el entierro de Liber Arce, caminamos con mi hermano muchas cuadras, acompañando a papá y mamá conmovidos y silenciosos. Seguramente ese momento, marcó en nosotros y en muchos niños de entonces, la comprensión de la tan repetida, palabra compañero.
Estrené el liceo en el 68, año mundialmente eclosionado por los mayos de aquí y de allá. Aun con doce años recién cumplidos, era inevitable no comprometerse con los cambios que se veían cerca. La lucha por el precio del boleto de estudiante y los peajes en solidaridad con los obreros de fábricas en lucha por despidos, cierres y salarios, me encontró al inicio de mi adolescencia. El sentimiento de solidaridad con compañeros y profesores durante los cursos paralelos dictados en locales sindicales, en respuesta al cierre de clases en secundaria, marcó la mitad del 69. Y el cielito de fondo cantado por Los Olimareños, lo convirtió en un año inolvidable.
Creo que, aunque nunca lo dijo, mi padre sentía temor por nuestra exposición al peligro, frente a la represión que se extendía. Tengo la impresión que lo desgarraba esa sensación, que incluía nuestra protección, más que el temor por su propia suerte, durante el combate por su ideas. Como sea, el sentimiento intenso de aquellos días adolescentes, tienen el gusto a un tiempo intensamente dado y compartido, que muchas veces extrañado, se hace necesario reproducir.
Gerardo, mi hermano menor
“Si tenés un hermano diferente a los demás, pensás que en el cromosoma que le sobra tiene todo lo que le falta. Podía haber enseñado matemáticas como el otro, ser médico o lo que quisiera. Podía tener las manos como todos y los ojos, además de tener el mismo color, ser parecidos en la forma. Pensás que no lo hubieran mirado con compasión cuando era un niño, y con distancia y algo de temor cuando adulto. Que podría haber compartido la vida desde otro entendimiento, aprovechado de una inteligencia que no tiene. Si tenés un hermano diferente no pensás donde está codificada la bondad que tiene. Dónde la capacidad de disfrute, de sorpresa. La capacidad eterna de jugar, de abrazar. No pensás que a los demás nos falta lo que a él le sobra. El destierro del malhumor, la codicia , la avaricia , la envidia. El triunfo de la vida de las percepciones, los afectos. El contacto con la tierra, con la simpleza. No pensás en aprender lo que enseña, porque hay que modificarlo, hacerlo más parecido, más aceptable. Para sobrevivir independiente, necesita las capacidades que le faltan , no las superiores que pueda conectarlas a las suyas. Las más salvajes, las que se perdieron en su secuencia de ADN.”
Marina Weinberger